La antigua benemérita, los alcaldes franquistas, los apoderados taurinos, el cura, la falsa moral de las familias acomodadas, "el qué dirán", la hermana que deshonra a la familia al casarse con un hombre "sin posibles", la importancia del dinero, las herencias, las criadas, el machismo, el clasismo, los marginados; la casposa y fascista España de los vencedores, la triste vida y la ironía de la muerte. José Luis García Sánchez recuperó en 2011 Los muertos no se tocan, nene, la obra de Rafael Azcona que, junto a El pisito y El cochecito, completaban una trilogía esencial que define a la perfección la ahogada y miserable España de los años cincuenta. Quizá por esta razón, la película no superó la censura franquista y nunca se llegó a estrenar en las salas de cine. Afortunadamente, García Sánchez, que trabajó con Azcona en los últimos años del escritor (Suspiros de España y Portugal, Siempre hay un camino a la derecha, La marcha verde), rescata para el siglo XXI esta obra que contiene la esencia, la ironía y el humor negro que caracterizó siempre la obra del riojano y con ella, hace justicia.
La película desde el comienzo sitúa la espectador, directamente, en la gris
España de los cincuenta, gracias, en parte, a la indispensable estética en blanco y negro, pero también a la excelente utilización de las viejas calles de
Logroño o de esa hermosa estampa suya con el puente de piedra (
Puente San Juan de Ortega) sobre el río
Ebro, única imagen luminosa y positiva en un metraje que se desenvuelve con mayor acierto, cercano a una oscuridad (diluída por la ironía pero una oscuridad al fin y al cabo) más temática que estética. A través de los ojos de
Fabianito (Airas Bispo), un adolescente de catorce años, vemos a su familia acomodada, de criada explotada y patriarca militar (un
Carlos Iglesias en estado de gracia) que se dispone a afrontar la "dolorosa" despedida del abuelo, que ya agoniza en cama, mientras todos impacientes, esperan la llegada del primer televisor, como acontecimiento de mayor importancia.
Doña Luisa, la mujer de la casa (una divertida
Silvia Marsó), mojigata, profundamente cristiana y falsamente afectada, finge llorar de vez en cuándo, más por aparentar piedad y tristeza que por un sentimiento real de pena ante el moribundo abuelo. De hecho, su máxima preocupación radica en quedar bien con los visitantes que vayan desfilando por su casa para velar al abuelo, una vez muerto, hasta tal punto que, siendo presa de una frenética actividad, se diría que está atareada en los preparativos de alguna gran fiesta de sociedad. Su marido, el militar
don Pablo, es la viva imagen del cinismo sin escrúpulos, la falsa moral y la tacañería. Deseando que muera el abuelo y que no tarde mucho en hacerlo, su único afán en la vida es el dinero y aquello que se llamaba servir a la patria. No soporta que su cuñada
Clara (
Blanca Romero) se haya casado con un infractor de la ley de vagos y maleantes, sin oficio ni beneficio pero, en cambio, no ha tenido remilgos a la hora de intentar beneficiarse a la criada, incluso delante de su propia esposa que, como buena española católica del franquismo, hace ojos ciegos, oídos sordos y perdona estas pequeñas "gallardías" del macho ibérico dominante. Igualmente conformada es la criada
Abelarda (
Mariola Fuentes), que soporta el clasismo machista, encajando como puede las confianzas que se toma
don Pablo, Mariano (el papá de la señora, interpretado por
Carlos Álvarez Novoa) e incluso el chaval adolescente,
Fabianito, convirtiéndose así en la "aliviadora" oficial de la familia.
Es por esta razón que
Abelarda intenta distraer el ánimo con cada fulano que visita la casa (el antenista, el indigente...) y aprovechar el semanal día libre para pasear con su novio las calles de
Logroño. Para completar este buen elenco de caricaturas de aquella sociedad de los cincuenta, se encuentra el usurero y tragaldabas doctor
Salamoya (corto pero brillante este último papel en la filmografía de
Carlos Larrañaga) que acompaña (o, mejor dicho, despacha) al moribundo en sus dos últimos minutos de vida, sin ningún sentimiento y carente de toda empatía, como quien ha despachado ya a millones de almas. Con el moribundo en cama,
Salamoya recuerda a la familia que está sin desayunar y pide una tostada untada de mantequilla por ambos lados, acompañada por un café con leche. A la hora de cobrar los honorarios como "asistente de muerte", el doctor encuentra a un
don Pablo ansioso de abonar la cantidad que, por otro lado, espera rebajada, por pronto pago. Pero, alegando que el abuelo
don Fabián está de cuerpo presente y sería de muy mal gusto cobrar en ese delicado momento el dinero, insta a
don Pablo a pagar más adelante y por supuesto, sin rebajas.
Clara (Blanca Romero) es la clásica estampa de la mujer devorada por una dictadura machista. Aquella que, por no cumplir las normas, ha sido marginada, como marginado también es su marido pero que, a pesar de todo, se revela, desea ser libre, realizarse, aunque está al borde de perder toda esperanza. Además,
Clara representa la perturbadora tentación para el dolescente
Fabianito y en su ansiada modernidad, es la cara opuesta a su hermana,
doña Luisa.![]() |
| Carlos Larrañaga como el doctor Salamoya, Laurentino Rodríguez (el muerto, don Fabián) y Carlos Álvarez Novoa (Mariano) |
![]() |
| Blanca Romero como Clara, la perturbadora tía de Fabianito. |
La vida de don
Fabián se apaga, se cierra una puerta, pero se abre la ventana tonta del televisor, electrodoméstico recién llegado al hogar mientras el viejo agoniza y el antenista
(Javier Godino) no logra sintonizar con la antena pero sí con la criada.
Don Pablo desea cuanto antes la muerte del abuelo pues se espera para el velatorio la inminente visita del alcalde de
Logroño, que debe concederle su ascenso. La llegada del alcalde es apoteósica. Todos reverencian su visita y este, aunque confunde el nombre del muerto, señala que fue una gran persona y se trata de una pérdida irreparable para la ciudad. Acto seguido, comienza a deglutir las viandas con que la familia le obsequia. A todo este absurdo y sórdido ambiente se suma
Iñaki Mari (Álex Angulo), un vasco que no tenía nada que hacer aquella tarde y se pasa por el velatorio, invitado por el marido de
Clara.
Aunque el fiel reflejo de la sociedad española de la década de los cincuenta que presenta
Azcona en esta novela, es inmensamente triste, la visión desde la que se muestra al lector o al espectador en este caso, es la ironía, el humor negro. Quizá por eso, el finado, a los pocos instantes de morir, dibuja una mueca de sonrisa irónica en su rostro, un rictus burlón con el que parece despedir a su familia. Pero todavía nos resta un elemento esencial. Quedaba el sacerdote, como la guinda negra del pastel amargo. Llega para rezar junto a la familia por el alma del muerto. Pero, antes de comenzar la plegaria, con sus manos corrige la sonrisa, el rictus irónico de la cara del cadáver diciendo
"No se puede presentar ante el Señor de esta guisa. Parece una burla" Esta es la crítica más clara de todo el metraje: la Iglesia desea un pueblo que no sonría, un pueblo que sufra, un pueblo débil
(1)![]() |
| Antes de empezar a rezar, el sacerdote corrige la mueca burlona del finado |
Persiste, pues, como fondo durante toda la película, la ironía a la que
Azcona nos tenía acostumbrados. Sin duda, una herencia de su época en
La Codorniz. Mientras disfrutamos viendo a esos cómicos personajes que desean la muerte de
don Fabián, bien por la posibilidad de dar una fiesta (o un velatorio), por una nueva habitación o bien por conseguir un ascenso en la carrera militar, renace en nuestra memoria la imagen de
José Luis López Vázquez en
El pisito(Marco Ferreri 1959) deseando la muerte de su esposa, la anciana y adinerada casera
doña Martina. Los mismos personajes miserables se dan cita aquí.
Los muertos no se tocan, nene contiene el mismo espíritu, la misma esencia en la obra de
Azcona que representa, quizá, el máximo exponente del
Neorrealismo español, junto a, por ejemplo,
Un millón en la basura (José María Forqué 1967) o
Usted puede ser un asesino (
José María Forqué 1961 Aunque esta última, situada en
Francia y con significativas diferencias) Pero, tomando estas películas como referencia, vemos cómo los muertos son personajes principales o la muerte está muy presente. En
El Pisito, la muerta sería
doña Martina. Aunque parece no llegar a morir, el que otros deseen su fallecimiento, la conviertene en una especie de cadáver en vida. En el caso de
El cochecito (Marco Ferreri 1960),
Azcona escribió una novela en que el anciano
Anselmo Proharán (protagonizado en el cine por
Pepe Isbert) envenena a toda su familia. La censura fue determinante en la versión cinematográfica donde el asesinato múltiple no queda claro. En cuanto a
Los muertos no se tocan, nene y sobretodo, al comienzo de la historia, el muerto es un protagonista más de la trama y resulta ser un personaje paradójicamente muy vivo, hasta el punto de cambiar la expresión de su rostro, durante el patético velatorio. Pero es que, dejando a
Azcona y pasando a otros autores, también observamos cómo la muerte nos sentaba muy bien en
España, al menos, a la hora de crear cine. Otro muerto que está muy vivo es el de
Usted puede ser un asesino, la comedia de
Alfonso Paso llevada al cine por
José María Forqué con
José Luis López Vázquez y
Alberto Closas en apuros. Y por último, tendríamos
Un millón en la basura, donde los muertos en vida son los protagonistas de la historia, que malviven en la más absoluta miseria, en el extrarradio de
Madrid. La importancia del dinero, las diferencias de clases y la muerte son tres constantes en el cine neorrealista que se creó en nuestro país durante estas décadas de franquismo. Y en muchos casos burlaban la censura. No advertían las autoridades que la muerte siempre estaba presente, desde la ironía, sí, pero bien presente, porque probablemente representaban con ella, la muerta sociedad española. Durante aquellos años aciagos, no en pocas ocasiones, algunos de nuestros directores más preclaros, pusieron una sonrisa en el rostro de la muerte. Sigamos riendo con ella.
![]() |
| Silvia Marsó y Blanca Romero |
(1) Otra de las críticas claras a lo largo del metraje sucede instantes después de que don Fabián expire. Fabianito canturrea al oído de su abuelo muerto el Himno de Riego. Es instantes después cuando don Fabián dibuja una mueca de sonrisa en su rostro de cadáver.



















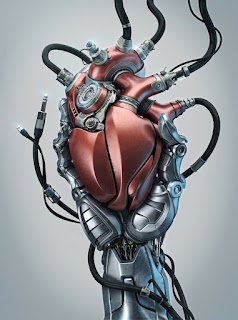






































































































![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)

